La defensa del matrimonio igualitario y las nuevas identidades (2006-2012)
Durante la tramitación parlamentaria, tanto la Iglesia católica como otros sectores conservadores reaccionaron en contra de la ley de matrimonio igualitario. Diversas voces criticaron esta reforma del Código Civil al considerar que «desnaturalizaba» el concepto de matrimonio, dado que la figura era una institución de carácter religioso, y que rompía con el modelo tradicional de familia. Las críticas no se limitaban al derecho al matrimonio, sino que también se dirigían contra la posibilidad de adopción por parte de parejas del mismo sexo. Estas posiciones se plasmaron en la manifestación convocada por el Foro Español de la Familia bajo el lema “La familia sí importa”, celebrada el 18 de junio de 2005, a pocos días de la aprobación final de la ley en el Congreso.
Aunque la reforma contaba con un amplio apoyo social, el Partido Popular presentó en octubre de 2005 un recurso de inconstitucionalidad contra la ley. El texto argumentaba que el artículo 32 de la Constitución Española («el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio») excluía la posibilidad de que este derecho se extendiera a las parejas del mismo sexo. Este recurso fue duramente criticado por las asociaciones del movimiento, que lo calificaron como “el recurso de la vergüenza”.
Aquellos años estuvieron marcados por el temor de las organizaciones LGTBI+ de que la ley pudiera ser anulada si el Tribunal Constitucional aceptaba el recurso. Sin embargo, siete años más tarde desde su entrada en vigor, en noviembre de 2012, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso, avalando la legalidad de la reforma: no había vuelta atrás. El matrimonio igualitario ya formaba parte de la agenda democrática de nuestro país.
El reconocimiento institucional de las personas trans* y bisexuales
La década de los 2000 marcó un punto de inflexión para la visibilidad y el reconocimiento de nuevas identidades dentro del movimiento LGTBI+. Las personas bisexuales y trans* comenzaron a ocupar un espacio propio en las organizaciones, que hasta entonces habían estado centradas en gran medida en las demandas de gais y lesbianas. El caso de las personas trans* era especialmente urgente. A pesar de haber sido protagonistas del activismo en las primeras décadas —y de haber sufrido con especial dureza la represión, las redadas y el estigma—, su reconocimiento institucional había sido mínimo. Este reconocimiento llegó en marzo de 2007 con la “Ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas”, que reconocía el derecho de las personas trans a cambiar su sexo legal y su nombre en el Registro Civil, pero requería estar en tratamiento hormonal y tener un diagnóstico de disforia de género.
Cronología
2000s
Auge de las identidades invisibilizadas: bisexuales y personas trans*.
2005
El “Recurso de la Vergüenza” en contra del matrimonio igualitario por parte del Partido Popular.
2006
Se reconoce a las parejas de mujeres el derecho a la filiación respecto de los hijos de la madre no gestante.
2007
Ley de cambio registral para las personas trans.
Madrid acoge por primera vez un Europride.
FELGT cambia su nombre para incluir a las personas bisexuales: FELGTB.
2008
La entonces FELGTB obtiene el estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC)
2010
Primer orgullo crítico en Madrid.
2012
Sentencia del Tribunal Constitucional que desestima el recurso y confirma la constitucionalidad del matrimonio igualitario.
Frases destacadas
Tras siete años, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso sobre la ley de matrimonio.
El reconocimiento institucional a las personas trans llegó con la primera ley específica que se aprueba en 2007.
La ley trans de 2007 y la llamada “despatologización”
En 2007 se aprueba en España la Ley “reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas”, la primera normativa específica que reconocía derechos a las personas trans. Esta ley fue vista como un hito para la visibilidad y el reconocimiento legal de las personas trans, cuyas demandas habían sido relegadas a un segundo plano frente a otras del movimiento LGTBI+. Hasta entonces, si bien las operaciones de reasignación habían sido despenalizadas en 1983, y una sentencia en 1987 permitió el cambio de nombre en el DNI sin modificar el sexo, aún era necesaria una reforma legislativa que permitiera el cambio registral del sexo, una de las principales demandas de las personas trans.
Esta ley permitió, por primera vez, que las personas transexuales pudieran modificar su nombre y la mención registral del sexo en el Documento Nacional de Identidad sin necesidad de cirugía, aunque seguía exigiendo haber seguido un tratamiento hormonal durante al menos dos años y contar con un diagnóstico de disforia de género.
Aunque la ley fue recibida positivamente por buena parte del activismo, dejaba varios temas pendientes. Por un lado, dejaba a migrantes y menores de edad fuera de la normativa, si bien la exclusión de menores fue corregida posteriormente por el Tribunal Constitucional en una sentencia en 2019, reconociendo su derecho a acogerse a la ley. Por otro lado, mantenía la “patologización” de las personas trans, es decir, la exigencia de requisitos médicos, como un diagnóstico psiquiátrico o tratamiento hormonal, para ser considerada por las instituciones como persona trans y poder realizar el cambio de sexo en el registro.
Estas limitaciones se convirtieron en parte central del debate político y social que llevaría, más de una década después, a la aprobación de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y LGTBI, aprobada en 2023, que eliminó los requisitos médicos e introdujo el principio de autodeterminación de género.
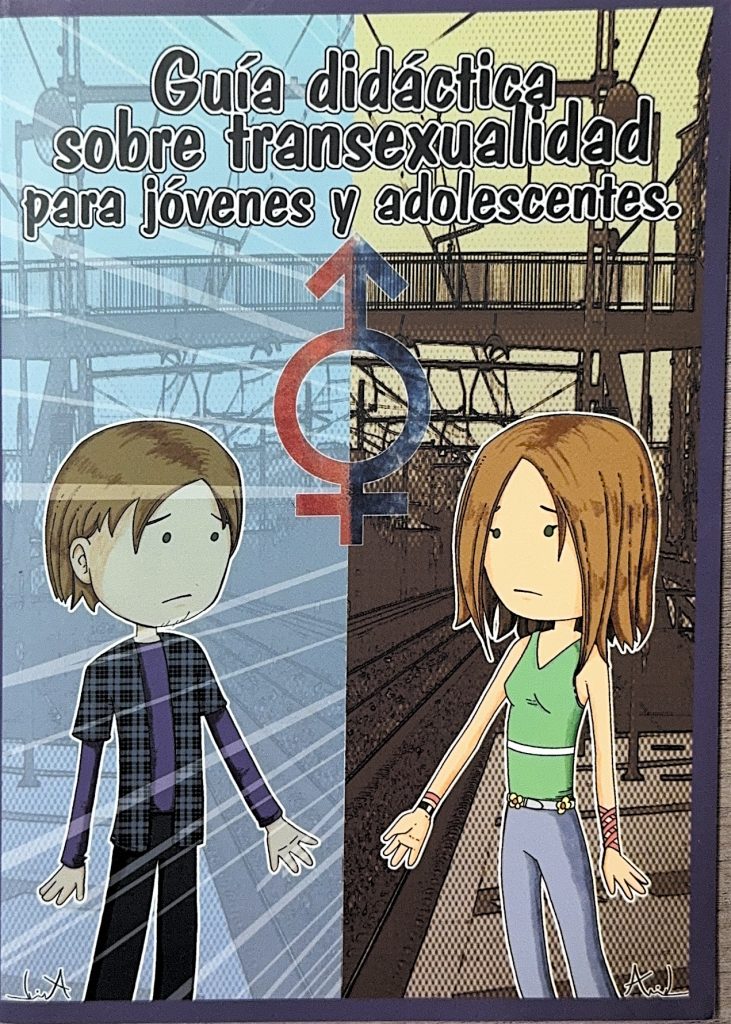
Archivo: COGAM.

